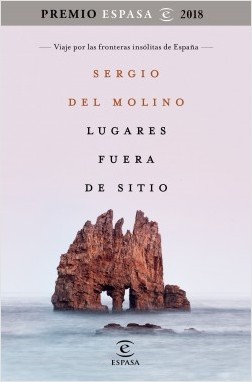Hace un tiempo comenté en este
blog La España vacía de Sergio del
Molino, de un modo elogioso y personal. El libro me interpeló acerca de mis
raíces y me hizo reflexionar sobre mi propia vida. Recuerdo que una vez
hablando con José Luis Anta, siempre fino en sus análisis, dijo que era el
libro que debería haber escrito un sociólogo o un antropólogo y que había
terminado escribiendo un periodista. Es verdad, pero poco importan las cuitas disciplinares.
La verdad es que Sergio del Molino está tratando de explicarnos España, tal vez
de explicársela a sí mismo, como hace tiempo que no se hace.
Su última obra es Lugares fuera de sitio (Barcelona,
Espasa, 2018), que persiste en esa tónica y por la que ha recibido el premio
Espasa en su edición de 2018. En ella describe nuestro país y reflexiona en torno a la idea de
frontera y de nación. Y lo hace fijándose en las singularidades presentes en
esa frontera, tanto en las exteriores (Gibraltar, Ceuta, Melilla, Olivenza o,
entre algunas otras, Andorra) como en las interiores (el Condado de Treviño o el
Rincón de Ademuz). Estos lugares muestran los límites de nuestras
construcciones identitarias y su naturaleza “imaginada” (B. Anderson). No
son, sin duda, enclaves fantasiosos, pues su situación actual se debe a
tradiciones previas y al peso de la historia, pero tampoco estaba escrito su
destino en leyes históricas inmutables. La existencia de estos enclaves debe
mucho a la casualidad o a fenómenos históricos puntuales. Y esto nos dice mucho
sobre la construcción de las naciones.
Lo que más me ha llamado la
atención es que Sergio del Molino, como ocurría con el libro anterior, parece
estar hablando directamente conmigo. El viaje arranca, pues el texto tiene
mucho de libro de viajes, en el restaurante Alcuzcuz de Alhuzema en Madrid. Por
casualidad lo conozco, pues allí me llevó mi buen amigo Ismael Cherif-Chergui, cuya
familia tiene orígenes rifeños, que nos presentó a su dueño. Y comienza en
Gibraltar que visité acompañado de Paco Oda, oriundo de La Línea de la Concepción
y primer director del Instituto Cervantes en Gibraltar. Con él también visité
Melilla y Nador, por un trabajo académico.
Aún recuerdo la primera vez que
vi la valla perimetral de Melilla y la aduana con Marruecos. No deja de ser
impresionante para alguien que está acostumbrado al civilizado espacio Schengen.
Las filas interminables de porteadores, más bien, porteadoras, el comportamiento
de los gendarmes marroquíes… También recuerdo el ambiente neocolonial de
Melilla. Llegué a escuchar, una noche que nos llevaron al Puerto Deportivo, que
lo bueno de este lugar era que los únicos moros eran los que te servían las
copas. Todo dicho. Como curiosidad, y por confirmar las apreciaciones del autor
sobre los informes del Real Instituto Elcano sobre Ceuta y Melilla, nos
entrevistamos con el funcionario que en aquel momento realizaba trabajos para
el INE y nos comentó que en principio y legalmente no se podía saber cual era
la población de origen “peninsular” y cual lo era de origen “marroquí”.
Preguntar por tales cuestiones no era legal. Sin embargo, ellos tenían hecho el
cálculo a partir de los apellidos de los habitantes de Melilla.
La verdad es que todo esto no
deja de ser anecdótico, aunque quizá significativo, pero es parte de España.
Simpatizo mucho con el objetivo de Sergio del Molino, que creo no es otro que
mostrarnos la diversidad de nuestro país (la España vacía también lo es, por
muy olvidada y mitificada que la tengamos). Los relatos nacionalistas, se envuelvan
en la estelada, la ikurriña o en la rojigualda, no dejan de ser cuentos
simplificadores para aunar sentimientos de amor por un ente más o menos
imaginario y, al tiempo, indicarnos cuales son los “otros”. Pero las fronteras
con los otros son difusas. De hecho, los otros podemos ser nosotros mismos en
no pocas ocasiones. Esos terrenos de frontera, sobre todo cuando son
contestadas, nos muestran los límites de las identidades sociopolíticas. No podemos
vivir sin ellas, eso parece claro, pero tampoco debemos sacralizarlas. La idea
de identificarnos con una entidad política de un modo racional, usemos la metáfora
del “patriotismo constitucional” o cualesquiera otra, parece el camino más
acertado. Pues, como concluye el libro, “el
tiempo de los cristianos viejos acabó hace mucho. Quienes creemos que a los nacionalismos
disgregadores y etnicistas como el vasco y el catalán se puede oponer una idea
de nación abierta y fuerte fundada en el principio liberal de igualdad, debemos
esforzarnos por eliminar cualquier forma de marginalidad y cualquier sentimiento
de exclusión. Sólo así lograremos convencer de que una España dentro de Europa
es la mejor forma de reconciliarnos con una historia ingrata y cruel -como la
de todas las naciones- y de enfrentar un futuro libre y democrático”.